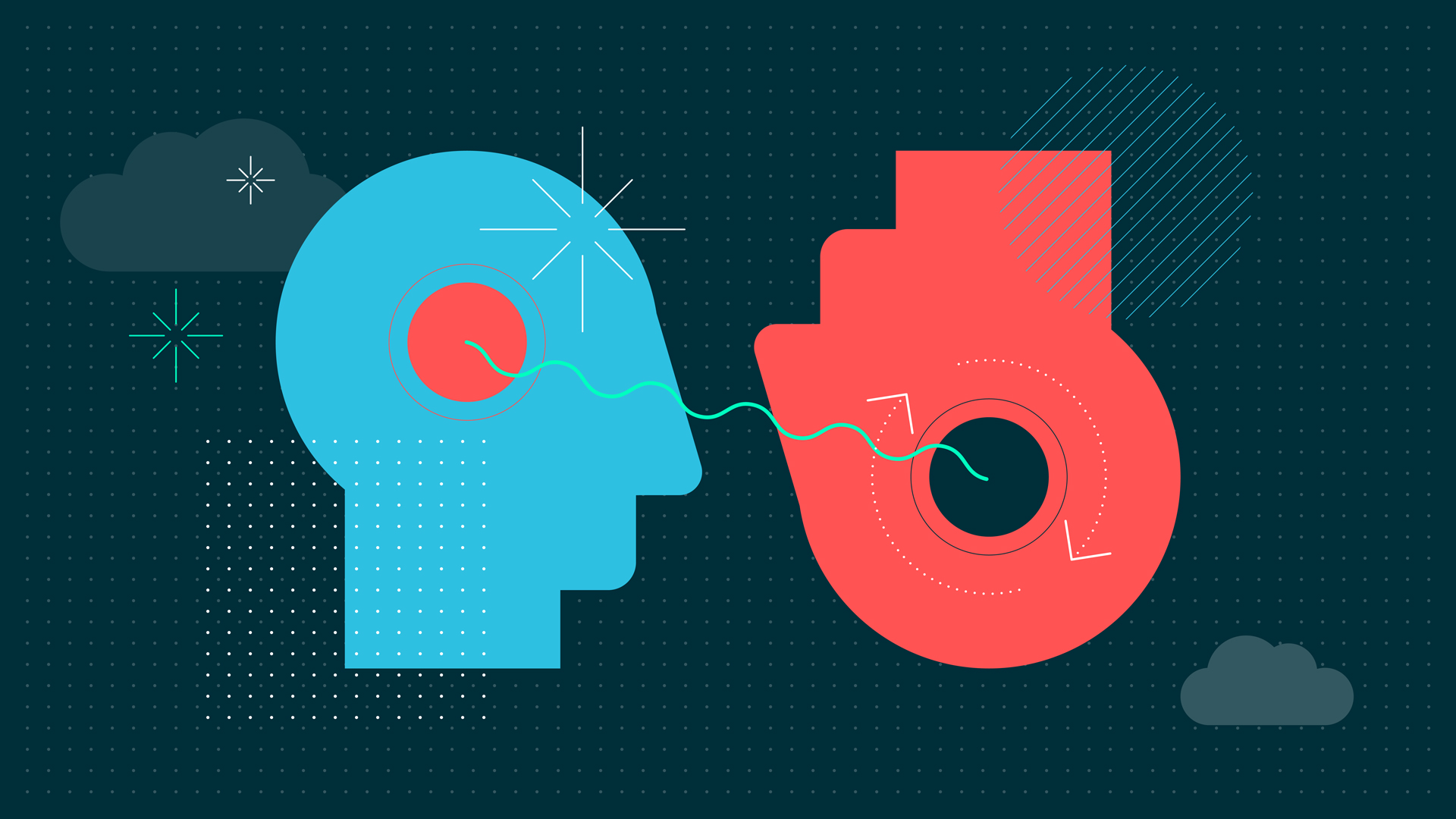Reflexiones sobre cómo pensamos
El papel de la emoción en la toma de decisiones
Es un mito arraigado que la emoción y la lógica funcionan de manera independiente, pero conviene asegurarnos de que trabajen juntas en nuestro beneficio. ¿Cómo podemos aprovechar el don de la emoción humana para tomar decisiones bien fundamentadas?
En las culturas occidentales, rara vez es un cumplido que nos digan que hemos tomado «una decisión emocional», o que se nos considere «personas emocionales». Estamos condicionados a pensar que tomar buenas decisiones significa eliminar toda emoción de la ecuación en favor de un pensamiento puramente «racional», aun a pesar del hecho de que sabemos que no es así como funciona el cerebro.
La verdad es que, por naturaleza, todas las personas somos emocionales porque nacemos con una gran capacidad para experimentar emociones, a menos que algo raro o traumático nos lo impida. Mientras no se produzca una intervención de este tipo, no podemos pensar racionalmente sin un componente emocional, y no deberíamos esperar hacerlo. Es cierto que una emoción abrumadora puede dominar nuestra capacidad de deliberación y autocontrol si se lo permitimos, pero no es cierto que la emoción sea el enemigo, ni que tomemos buenas decisiones solo con la razón.
Entonces, ¿a qué se refiere la gente cuando habla de «toma de decisiones emocional»?
A menudo utilizamos esta expresión para describir reacciones instintivas provocadas por una emoción fuerte percibida como negativa, como la ira o la indignación, o una emoción que activa (o se activa por) un sesgo sutil con respecto al cual no nos hemos detenido lo suficiente para reconocerlo. Basta con echar un rápido vistazo a la historia de la humanidad para encontrar trágicos ejemplos de este tipo. Así es como poblaciones enteras han sido llevadas a participar en tratos inhumanos contra otras, lo cual ha resultado un patrón recurrente en el auge y la caída de muchas naciones.
Al parecer, las personalidades carismáticas no tienen problemas para manipular a sus seguidores con solo activar los sesgos normales a los que todos estamos sujetos. Y aunque cabría esperar que nuestras emociones fueran la principal puerta de entrada al pensamiento tendencioso, no siempre es así. A veces, un argumento aparentemente racional puede ser igual de eficaz en la manipulación. La idea errónea de que las funciones cerebrales están especializadas hasta el punto de que podemos dividir nuestro mundo interior entre el llamado pensamiento racional y la emoción ha creado una falsa dicotomía. No estamos limitados a elegir entre emociones y pensamiento racional. De hecho, como ya hemos señalado, tal elección no existe.
Puesto que ambos aspectos de nuestro mundo interior funcionan a la par y están sujetos a sesgos, es fundamental comprender la relación que existe entre ellos. Juntos, entrelazados poderosamente, estos dos aspectos de la mente humana conforman nuestra capacidad de razonamiento. Si no entendemos esto y no estamos atentos a las influencias que pueden hacernos tropezar, nuestra capacidad de pensamiento crítico puede ser secuestrada por personas con intenciones dudosas que sí lo entienden, y nuestro pensamiento puede descarrilar.
Esto es cierto independientemente de quiénes seamos. A menudo oímos decir que los hombres no son tan emocionales como las mujeres, por lo cual tienen un pensamiento más lógico, pero este mito tan arraigado es fácil de desmentir. Como muchas falsas creencias comunes, puede parecer cierto desde nuestra experiencia personal; pero se requiere consideración cuidadosa y pensamiento crítico para entender por qué no es así. Algunos de los primeros estudios sobre emoción y género se basaron en declaraciones de los propios participantes. Pero al hacerlos no se tuvo en cuenta que a los niños se les dice desde pequeños que «los chicos no lloran» y que deben «endurecerse», mientras que a las chicas se les permite expresar libremente sus emociones. Es poco probable que los hombres educados para contener sus emociones sepan reconocer —y mucho menos comunicar— lo que sienten.
Por otro lado, cuando se estudian las diferencias emocionales mediante IRMf (imágenes por resonancia magnética funcional), vemos que hombres y mujeres tienen las mismas reacciones emocionales iniciales ante los acontecimientos, pero pueden regularlas de manera algo diferente. En general, las mujeres parecen regular las emociones negativas utilizando las positivas para revalorizarlas, mientras que los hombres tienden a regular las emociones negativas controlándolas y restringiéndolas, lo que tiene sentido si recordamos que probablemente han sido adoctrinados desde la infancia para responder de esta manera.
Afortunadamente, la gama completa de sentimientos humanos no está restringida por el género; está disponible para todos nosotros con la práctica, y es un rico legado. La investigadora Brené Brown nombra ochenta y siete emociones en Atlas of the Heart, pero no asegura que su lista sea completa. Lo que sí dice es lo siguiente: «Cuando no entendemos cómo nuestras emociones dan forma a nuestros pensamientos y decisiones, nos desencarnamos de nuestras propias experiencias y nos desconectamos de los demás… Tener acceso a las palabras adecuadas puede abrir universos enteros».
«Sin entender cómo nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos trabajan juntos, es casi imposible encontrar el camino de regreso a nosotros mismos y a los demás.»
Esta es una buena noticia cuando se trata de todos los aspectos de la experiencia humana, entre ellos la toma de decisiones. Todos podemos utilizar la inteligencia emocional, que es tan importante para la creatividad y la innovación, para ayudarnos a encontrar soluciones a problemas que requieren pensamiento crítico. Todos somos capaces de aprovechar tanto la conciencia emocional como el autocontrol, ambos necesarios para considerar cuidadosamente los sesgos y estados emocionales que pueden influir en nuestras decisiones.
Entonces, ¿cómo lo hacemos?

Replanteamiento de nuestros desencadenantes emocionales
Un reto importante a la hora de pensar con sentido crítico sobre nuestras decisiones es cómo respondemos a las palabras, frases o ideas desencadenantes. Se trata de términos o conceptos que actúan como disparadores emocionales en cuanto los oímos, ya sean palabras políticas de moda, frases capciosas o ideas que parecen entrar en conflicto con nuestras creencias más arraigadas. Cuando nos encontramos con estos desencadenantes, el sistema de respuesta a la amenaza de nuestro cerebro puede hacernos reaccionar con indignación antes de que hayamos tenido tiempo de preguntarnos si esa emoción está justificada o si, en vez de esa, sería necesaria otra (o incluso una mezcla de emociones). Este proceso automático es natural, pero se convierte en un problema cuando nos impide entablar un diálogo productivo o considerar perspectivas complejas.
Sabiduría antigua, comprensión moderna
La antigua literatura sapiencial de la Biblia ofrece una visión sorprendentemente variada en cuanto a las emociones y la toma de decisiones. El concepto bíblico de sabiduría integra tanto facetas emocionales como intelectuales. Por ejemplo, cuando Salomón pidió sabiduría, recibió lo que la Escritura denomina «un corazón sabio y prudente» (1 Reyes 3:12, NVI en todos los textos bíblicos citados, a menos que se indique lo contrario). Además, «el sabio de corazón controla su boca; con sus labios promueve el saber» (Proverbios 16:23).
Estos ejemplos, y otros similares, sugieren una íntima conexión entre la emoción y la sabiduría. Los conocimientos neurocientíficos sobre cómo la emoción y la razón —aspectos inseparables de la mente— trabajan juntas en la toma de decisiones demuestran la verdad de esta visión holística.
La investigación de Daniel Kahneman sobre cómo reducir el ruido y el sesgo en el juicio se hace eco de antiguas advertencias sobre la importancia de reflexionar antes de actuar: «El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad» (Proverbios 15:28).
A medida que nos enfrentamos a decisiones cada vez más complejas en nuestro mundo moderno, puede resultar útil observar en qué aspectos la investigación actual se alinea con la sabiduría antigua. Los líderes de la Iglesia primitiva animaban a los seguidores de Jesús a profundizar en su comprensión de la intrincada danza entre la emoción y la razón, instándolos a «que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor (Filipenses 1:9-10).
Este mandato es tan aplicable hoy como lo fue siempre.
La buena noticia es que podemos entrenarnos para ser más conscientes de los desencadenantes emocionales para que no nos lleven a suposiciones erróneas; pero primero tenemos que estar dispuestos a cuestionar nuestras respuestas iniciales. Para entender lo importante que es detenernos y cuestionar, es útil comprender algo sobre la manera en que llegamos a las conclusiones.
Daniel Kahneman (1934-2024) fue un psicólogo israelí-estadounidense ampliamente conocido por su labor conjunta con Amos Tversky sobre la toma de decisiones. Aunque Tversky murió en 1996, las investigaciones de ambos le valieron a Kahneman el Premio Nobel de Economía de 2002. Descubrieron dos modos de pensamiento humano, que llamaron simplemente «Sistema 1» y «Sistema 2». En su libro Thinking, Fast and Slow, Kahneman resumió sus funciones: «El Sistema 1 funciona de forma automática y rápida, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. El Sistema 2 asigna la atención a las actividades mentales que requieren esfuerzo… Las operaciones del Sistema 2 se asocian a menudo con la experiencia subjetiva de agencia, elección y concentración».
Kahneman describió el Sistema 1 como el origen sin esfuerzo de las elecciones y creencias deliberadas a las que llega el Sistema 2. Se educa hasta cierto punto con cosas que ocurren por debajo de nuestra conciencia. Incluye habilidades con las que nacemos, pero que vamos añadiendo a la lista a través de nuestras experiencias. A medida que las situaciones nos resultan familiares, ya no necesitamos recurrir al Sistema 2 para determinar cómo manejarlas; podríamos decir que simplemente se añaden a la biblioteca del Sistema 1 para utilizarlas en juicios rápidos en el futuro.
Puede resultar tentador pensar que el Sistema 1 es nuestro lado emocional y el Sistema 2 nuestro lado lógico, pero no sería exacto. Nuestras emociones no están confinadas a uno u otro sistema. Más bien, pueden activarse y ser activadas por cualquiera de los dos sistemas, al igual que nuestros sesgos, intenciones y acciones. Del mismo modo, no hay una ubicación específica en el cerebro que albergue uno u otro sistema. Son más bien como programas que nos ayudan a pensar. Uno es automático y el otro requiere más esfuerzo.
Como programa de fondo, el Sistema 1 ofrece constantemente sugerencias en forma de impresiones, intuiciones, impulsos, intenciones y sentimientos. Si el Sistema 2 las aprueba, dice Kahneman, «las impresiones e intuiciones se convierten en creencias, y los impulsos en acciones voluntarias». Esto funciona bien la mayor parte del tiempo, y el Sistema 2 puede funcionar con poco esfuerzo. Pero todos los sistemas están sujetos a sesgos, por lo que el Sistema 1 puede cometer errores.
«Desgraciadamente... nuestras impresiones instantáneas pueden ser erróneas. Pueden basarse en estereotipos injustos e inexactos o ser manipuladas por estafadores. Y una vez establecidas, puede resultar difícil reconsiderarlas y cambiarlas.»
Como explica Kahneman, el Sistema 1 «a veces responde a preguntas más fáciles que la que se le ha planteado y entiende poco de lógica y estadísticas». Otra limitación, dice, es que no puede desconectarse. Esto nos hace vulnerables a una excitación emocional inesperada cuando nos encontramos con ideas o situaciones que asociamos con experiencias cargadas de emoción.
En otras palabras, podemos sufrir un desencadenamiento emocional.
Para gestionar estos desencadenantes, tenemos que identificar las emociones que sentimos y los posibles sesgos que pudieran apoyarlas. ¿Sentimos ira? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? ¿Sentimos que un valor importante ha sido cuestionado? ¿Es una compleja combinación de sentimientos que nos incomodan porque no podemos identificarlos?
En lugar de clasificar las emociones simplemente como «positivas» o «negativas», puede ser útil desarrollar un vocabulario emocional más variado para poder identificar con mayor precisión lo que sentimos. Esta habilidad, conocida como granularidad emocional, nos ayuda a tomar mejores decisiones sobre cómo responder. Por ejemplo, en lugar de simplificar un sentimiento con la etiqueta «enfadado», podríamos indagar un poco más y descubrir que en realidad estamos frustrados por la falta de progreso o decepcionados por un resultado que no esperábamos. Puede que estemos profundamente preocupados por lo que percibimos como implicaciones de lo que oímos, o a la defensiva sobre nuestra posición y reacios a alejarnos de lo que nos resulta familiar.
Mientras no comprendamos el origen de nuestra reacción (¿la ira aparente es en realidad frustración?), no seremos capaces de analizar detenidamente el mensaje subyacente que la desencadenó. Independientemente de que acabemos estando de acuerdo o en desacuerdo con ese mensaje, nuestro razonamiento no será fiable si no somos capaces de identificar primero la emoción que provoca y luego pensar críticamente si nos está llevando a una conclusión justificable. ¿Deberíamos, por ejemplo, sentir compasión en lugar de ira? ¿O curiosidad en vez de desprecio? Solo después de poseer esta valiosa información sobre lo que sentimos, y por qué, es posible el verdadero trabajo: la tarea, a menudo difícil, de cuestionar sinceramente si nuestra respuesta es válida.
Desconocer lo que creemos conocer
Puesto que nuestra primera respuesta no siempre es exacta, y no siempre podemos respaldar lo que sugiere nuestra primera respuesta, tenemos que estar dispuestos a replantearnos nuestras posiciones por defecto y examinar nuestros sesgos. Independientemente de nuestra experiencia y formación, todos los tenemos; nuestros cerebros están conectados a ellos y tienen una función importante. Pero no siempre nos damos cuenta de cuándo se activan, lo que puede hacernos tropezar a menos que nos esforcemos por recurrir al Sistema 2, nuestro pensamiento más reflexivo. El momento de estar alertas y ser cautelosos es cuando nos damos cuenta por primera vez de que estamos teniendo una fuerte reacción emocional a ciertas palabras o ideas, especialmente cuando estamos seguros de que tenemos razón.
Repensar nuestra primera respuesta es tan importante para el psicólogo organizativo Adam Grant que escribió un libro sobre ello en 2021. «Cuando la gente reflexiona sobre lo que se necesita para estar mentalmente en forma, la primera idea que le viene a la mente suele ser la inteligencia», escribe en Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know. «Cuanto más inteligente uno sea, más complejos serán los problemas que pueda resolver... y más rápido podrá resolverlos». Tradicionalmente se considera que la inteligencia es la capacidad de pensar y aprender. Sin embargo, en un mundo turbulento, hay otro tipo de habilidades cognitivas que pueden ser más importantes: la capacidad de repensar y desaprender».
«El buen juicio depende de tener la habilidad —y la voluntad— de abrir nuestras mentes. Estoy bastante seguro de que, en la vida, repensar es un hábito cada vez más importante. Por supuesto, puede que me equivoque. Si lo estoy, me apresuraré a pensar de nuevo.»
A lo largo de once capítulos y múltiples ejemplos, Grant demuestra lo crucial que es esta habilidad y lo difícil que nos resulta aceptar que la necesitamos: «No solo dudamos al repensar nuestras respuestas. Dudamos ante la mera idea de repensar».
Para ilustrar esta tendencia humana, señala la creencia común de que revisar la respuesta en un examen tipo test es una mala idea. Esta creencia está tan extendida que una respetada empresa de preparación de exámenes recomienda a los estudiantes que no lo hagan, advirtiéndoles que es probable que cambien una respuesta correcta por una incorrecta. Como resultado, dice Grant, alrededor de setenta y cinco por ciento de los estudiantes creen que lo más probable es que su primera respuesta sea la correcta. Sin embargo, añade, «cuando un trío de psicólogos llevó a cabo una revisión exhaustiva de treinta y tres estudios, descubrió que en cada uno de ellos la mayoría de las revisiones de respuestas pasaron de ser erróneas a ser correctas». Esto puede deberse a que los estudiantes solo cambian su respuesta si están seguros de que la segunda respuesta es correcta. Pero Grant señala que «estudios recientes apuntan a una explicación diferente: no es tanto cambiar de respuesta lo que mejora el puntaje, sino plantearse si la debería cambiar».
Curiosamente, aun después de conocer esta falacia, los alumnos siguieron mostrándose igual de reacios a revisar sus respuestas.
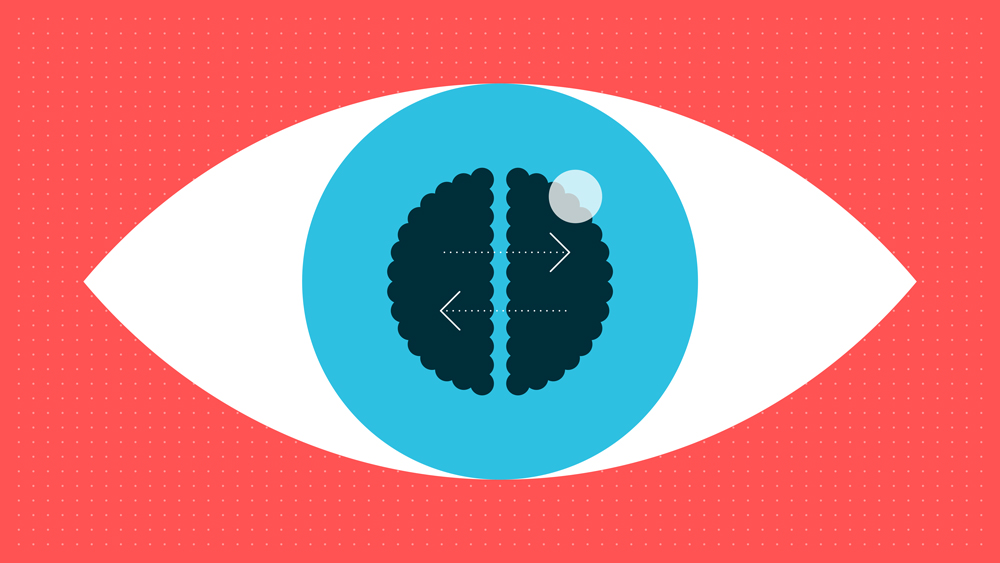
Los puntos ciegos de la mente
Nuestro cerebro está conectado a numerosos sesgos, o atajos automáticos, que pueden afectar nuestra toma de decisiones. Algunos de los principales sesgos que pueden obstaculizar el pensamiento sensato son los siguientes:
- Sesgo de confirmación: nuestra tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias y a ignorar las pruebas que las contradicen.
- Sesgo de grupo: tendencia a favorecer a las personas que percibimos como parte de nuestro grupo.
- Sesgo de disponibilidad: dar más peso a la información que nos viene fácilmente a la mente.
- Falacia de la primera reacción: la idea de que nuestra respuesta inicial suele ser la mejor o la más acertada.
- Sesgo de statu quo: tendencia a oponerse a acciones que podrían cambiar la situación actual.
- Efecto Dunning-Krueger: tendencia a sobrestimar los propios conocimientos o capacidades en un área determinada.
Hay que ser valiente para cuestionar lo que pensamos, pero podemos preguntarnos qué aprenderíamos si ignoráramos nuestra incomodidad y lo hiciéramos de todos modos. Por supuesto, puede que aprendamos alguna cosa que requiera que consideremos algo nuevo o que incluso nos obligue a enfrentarnos al hecho de que algunas de las cosas que siempre habíamos pensado eran erróneas. Por otro lado, puede que encontremos pruebas que refuercen nuestras creencias, dándoles una base más sólida que antes. Si descubrimos que hemos basado algunas de nuestras opiniones en información incompleta o inexacta, lo único que podemos hacer es cambiarlas para que estén realmente en consonancia con nuestros valores. Aferrarnos a opiniones que no concuerdan, simplemente porque la idea del cambio activa nuestros detonantes, apaga nuestro potencial de crecimiento.
Una buena toma de decisiones requiere la humildad de ser intelectualmente honestos tanto en cuanto a la información objetiva como a la emocional que utilizamos para llegar a nuestras conclusiones. Requiere que reflexionemos sobre lo que pensamos y sentimos y por qué lo pensamos y sentimos, y que seamos lo bastante flexibles para cambiar cuando los hechos lo exijan.
«Al estudiar el proceso de replanteamiento, he descubierto que suele desarrollarse en un ciclo. Empieza con humildad intelectual: saber qué no sabemos.»
Joe Pierre, psicólogo forense y profesor del campus de San Francisco de la Universidad de California, advierte que «el realismo ingenuo —es decir, el exceso de confianza en nuestras propias intuiciones subjetivas, experiencia y puntos de vista— es un importante escollo cognitivo que nos expone a todos al riesgo de aferrarnos con demasiada fuerza a creencias falsas mientras insistimos obstinadamente en que tenemos razón». Pero estas creencias no solo proceden de nuestra propia experiencia subjetiva. «Mucho de lo que creemos —dice— se basa en lo que oímos, leemos o aprendemos de otros».
La humildad intelectual exige que reconozcamos que lo que vemos o creemos saber no es todo lo que hay; puede haber mucho, más allá de nuestra percepción. «Percibir y pensar ocurre dentro de un mundo mental lleno de sesgos, emociones, deseos, creencias y otras preocupaciones del momento», señalan el psicólogo de la Universidad de Virginia Dennis Proffitt y el periodista de Business Insider Drake Baer. «No es tanto que uno creerá cuando lo vea, sino que lo que uno cree da forma a lo que ve». Algunas de estas influencias en nuestra percepción nos empujan hacia la deshonestidad intelectual: buscar la respuesta que queremos que sea correcta en vez de buscar la respuesta correcta.
Para Proffitt y Baer, «la clave para desactivar estos sesgos es conseguir que la gente piense de manera menos automática». En otras palabras, cuestionar el Sistema 1 y activar el Sistema 2.
El objetivo no es eliminar las respuestas emocionales en un esfuerzo por ser puramente racional. Como hemos visto, las emociones son parte esencial de la toma de decisiones humana. Lo que queremos es desarrollar la capacidad de reconocer si sesgos o falacias de cualquier tipo están influyendo en nuestras emociones o en nuestro pensamiento. El objetivo es mejorar la comprensión de cómo ambas formas de razonamiento influyen en nosotros y trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Integrar la inteligencia emocional y el pensamiento analítico conduce a decisiones que sirven mejor a nuestros intereses y valores más verdaderos, pero «se necesita humildad para admitir que somos una obra en construcción —observa Grant—. Demuestra que nos preocupamos más por mejorar que por demostrar lo que valemos».
Trabajar para alcanzar este objetivo no solo nos beneficia a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. A medida que uno osa examinar sus propios sesgos con humildad y sincera curiosidad por saber de dónde vienen los demás (y no de dónde se supone que vienen), se forjan relaciones más sólidas. Esto, a su vez, nos permite navegar por situaciones desencadenantes con mayor facilidad y tomar juntos mejores decisiones, incluso cuando las circunstancias presentan una gran carga emocional.