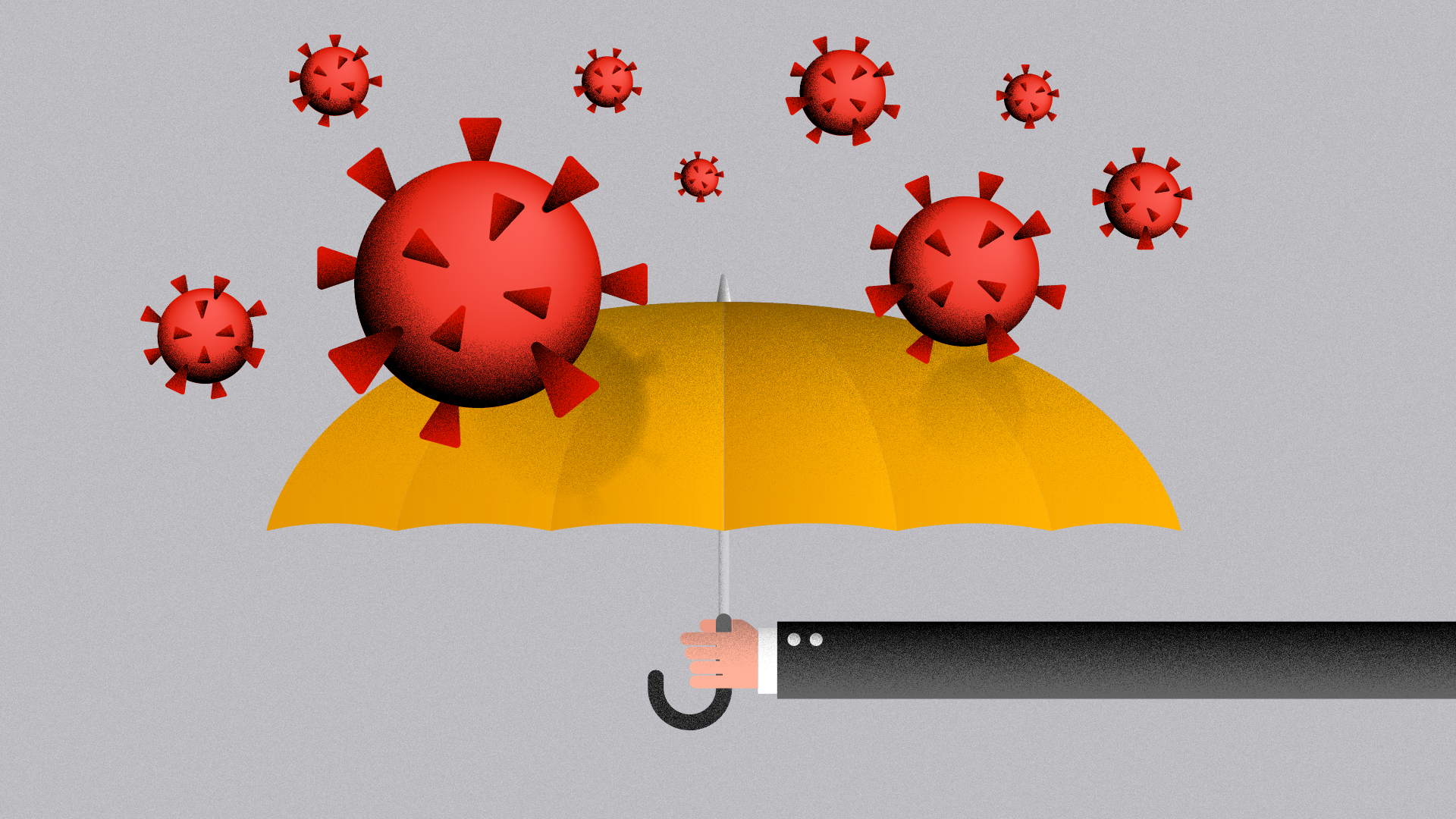El deber de cuidar de los demás
Las pandemias y la regla de oro
En el contexto del COVID-19, y sin un final a la vista, muchos nos preguntamos cuál es la mejor manera de sobrellevar esta situación.
Jessie Payne trabajaba como maestra de escuela, pero también se había formado como enfermera. Cuando estalló la pandemia, los trabajadores sanitarios pronto se encontraron entre los enfermos y los fallecidos, y surgió una necesidad urgente de más cuidadores. Las escuelas se vieron obligadas a cerrar, por lo que, como muchos otros que deseaban hacer su parte, Jessie se unió al personal médico para cuidar a los enfermos.
Todos se esforzaban al máximo, arreglándoselas como mejor podían con los materiales a su alcance en las instalaciones abarrotadas. Nadie entendía aún del todo la enfermedad, por lo que aprendieron con la práctica, por ensayo y error. A veces, todo lo que podían hacer era procurar que los pacientes —febriles, con dificultades para respirar, lejos de familiares y demás seres queridos— se sintieran lo más cómodos posible; hasta que llegaba el último suspiro. La muerte de cada paciente era un duro golpe. Pero con la llegada constante de nuevos pacientes para ocupar las camas que quedaban vacías, no había tiempo para el duelo.
Jessie también se enfermó; pero luchó contra la enfermedad y se recuperó; y tan pronto como pudo, volvió a ofrecer más ayuda. En su preciado tiempo libre llamaba a los vecinos, encontrando y cuidando a quienes no podían cuidar de sí mismos.
Para entonces, los mandatos de distanciamiento social, cuarentena y mascarillas habían cobrado fuerza; los cines, restaurantes y otros lugares públicos habían cerrado sus puertas y se habían prohibido las reuniones públicas en general. Pero, aun así, la pandemia se abrió paso en ciudades y comunidades, a veces devastando familias enteras.
Pero lo devastador no fue solo el número de muertes. Los fallecidos se libraron del cansancio y la preocupación constantes en que vivían los supervivientes, muchos de los cuales se enfrentaban a efectos a largo plazo para su salud, problemas financieros, una economía en crisis, por no mencionar el profundo dolor inexpresable por la pérdida de seres queridos y de la forma de vida que tenían anteriormente.
Sin embargo, al cabo de unos meses, cuando las tasas de mortalidad disminuyeron, algunas ciudades reabrieron sus puertas, solo para descubrir que las tasas de infección volvían a aumentar a medida que la gente bajaba la guardia y dejaba de usar mascarillas.
Lo que nos lleva a donde estamos hoy, ¿no es así?
Esta historia puede sonar muy contemporánea, pero Jessie* fue enfermera durante la pandemia de influenza de 1918. Pocas personas no fueron afectadas por la muerte y la enfermedad mientras aquella terrible pandemia sacudía el mundo entero. Se fue desvaneciendo gradualmente con el tiempo sin ninguna vacuna viable ni cura mágica o deus ex machina, pero no sin antes matar sin piedad a entre cincuenta y cien millones de personas.
Medio siglo después, la nieta de Jessie le preguntó sobre su trabajo como enfermera. «Hicimos todo lo que pudimos —respondió ella—, pero no pudimos ayudar lo suficiente. La gente seguía muriendo. Fue horrible. Hicimos lo que pudimos; todos lo hicimos».
¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia de Jessie y de otros como ella para ayudarnos a sobrellevar mejor la pandemia actual?
Apoyo físico
Los tiempos difíciles a menudo producen cambios, lo cual por lo general implica que la gente encuentra aquello a lo que Abraham Lincoln se refería como «los mejores ángeles de nuestra naturaleza».
Vemos esto en un breve ensayo de Frances Hayward, titulado «Una hermandad de misericordia». Frances también había sido trabajadora sanitaria en 1918, sirviendo en una casa de alojamiento de Nueva York por entonces convertida en hospital. Recordando algunas de sus experiencias cuando aquel tiempo difícil había quedado atrás, escribió que las diferencias sociales se habían desvanecido, las clases ya no importaban. Personas de todas las razas y nacionalidades eran atendidas por otras de diferentes orígenes. Los conceptos de clase no tenían sentido ante esta lucha decisiva de vida o muerte que a su vez desconocía tales conceptos.
«No puedo evitar sentir eso... algo más que una lucha contra la influenza había tenido lugar. Se estaba luchando contra otra enfermedad, una enfermedad que padecían las enfermeras tanto como los pacientes, la enfermedad —la peste— del sentimiento de clase».
Tal como Jessie y Frances, los que podían hacerlo encontraron maneras de ayudar en hogares donde sus habitantes estaban demasiado enfermos para cuidar de sí mismos: cocinando, limpiando y cuidando a decenas de niños y demás miembros de las familias de los que yacían muertos o casi muertos, y hasta cavando tumbas para aquellos que perecían sin parientes, allegados o sepultureros disponibles. La gente se ayudaba entre sí, acogiendo los hijos de los moribundos o muertos, ayudando a los vecinos con comida o lactancia materna, o dando baños de esponja. Tras la muerte de alguien, «cualquiera que se encontrara bien iría y se encargaría» preparándole para su entierro, contaba Anna Van Dyke, recordando sus vivencias de infancia como parte de un proyecto de la Universidad de Kentucky para preservar la historia oral de la época.
El Proyecto Legacy de la Universidad de Cornell también aprovecha las entrevistas con sobrevivientes de esa época para preservar las palabras y la sabiduría de las personas mayores. Con diferentes voces y diferentes nombres, ellas cuentan las mismas historias una y otra vez: ayudar a los demás era simplemente lo que la gente hacía.
Las memorias y lecciones aprendidas por quienes vivieron la pandemia de 1918 son invaluables. Todas transmiten un principio común y general para lidiar con tales crisis: «Si quieres ayudarte a ti mismo, ayuda a los demás», una especie de corolario del principio atemporal a menudo llamado la Regla de Oro: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Está vinculado al principio de abnegación, dejando de lado los deseos o necesidades personales para preocuparse desinteresadamente por los demás.
Hoy también, los verdaderos héroes no siempre son los obvios. Vemos a médicos y enfermeras que se dedican por completo a los demás, pero a menudo damos por sentada la ayuda de otras personas: los ganaderos y agricultores, los trabajadores del campo, los repartidores, los trabajadores de las tiendas de comestibles, los conserjes, los servidores públicos ¡y tantos más! Todos los que desempeñan su papel para mantenernos a salvo, limpios y alimentados. En una pandemia, de repente nos damos cuenta de que no somos islas; nuestras vidas están ligadas a quienes nos rodean. Aunque puede que nunca lleguemos a conocernos personalmente, dependemos unos de otros.
¿No deberíamos, entonces, mostrar nuestro agradecimiento y cuidado a quienes se preocupan por nosotros?

Soldados de Fort Riley, Kansas, abarrotaron una sala de hospital en Camp Funston durante la pandemia de influenza de 1918.
Espíritu comunitario (o la falta de este)
Durante la pandemia de 1918, los funcionarios del gobierno cerraron fronteras y ciudades, clausuraron escuelas y también espacios deportivos y de eventos, limitaron las opciones de transporte y pidieron a la gente que se quedara en casa cuanto fuera posible. Los fabricantes se apresuraron a crear una vacuna. El distanciamiento social, las cuarentenas, la higiene personal, las cubiertas faciales, el trabajo desde casa y el aprendizaje a distancia formaron parte de la nueva normalidad.
A pesar de que los informes diarios de noticias mostraban que las tasas de mortalidad estaban aumentando a un ritmo alarmante, los manifestantes enojados protestaban contra las restricciones, profiriendo términos como «inútiles» e «insalubres», sin entender —o tal vez sin importarles— que cumplir con restricciones tan inconvenientes como el uso de máscaras era una forma de mostrar preocupación por los demás. Estudios posteriores demostraron que a las ciudades que cerraron todos los servicios excepto los esenciales, y que permanecieron así hasta que el peligro hubo pasado, les fue mejor en términos de vidas humanas e incluso de recuperación económica. Fue una manera de cuidar a los demás.
«San Francisco terminó sufriendo unas de las tasas más altas de mortalidad de todo el país por influenza española. […] Si San Francisco hubiera mantenido en vigor todas las protecciones influenza la gripe hasta la primavera de 1919, podría haber reducido las muertes en noventa por ciento».
Practicar ese principio, la regla de oro, tiene efectos que valen mucho más que la economía. Esto así porque no es meramente una regla, sino una verdad universal. Y si se practicara universalmente, resolvería gran parte de lo que está mal en el mundo. No somos simplemente seres individuales. Podemos valorar nuestra individualidad, pero como seres humanos, somos parte de una comunidad; tenemos el deber de cuidar de los demás, de cuidarlos como nos cuidaríamos a nosotros mismos y como esperamos que ellos cuiden de nosotros.
Los medios impresos enmarcaron la pandemia de 1918 en términos científicos, meras estadísticas que eclipsaron las historias de las víctimas y de sus familias. Sin embargo, tanto entonces como ahora, cada víctima era una persona, con una vida, con seres queridos y una familia. Es difícil para la mente humana comprender las muertes a semejante escala; con demasiada facilidad se convierten en meros números sin rostros. Pero necesitamos dar cabida al dolor de aquellos que han perdido a sus seres queridos o han sufrido de alguna otra manera.
Como hubo efectos duraderos de la influenza de 1918 —depresión, daño permanente a los órganos, daño al oído y sordera—, habrá efectos a largo plazo del COVID-19 que aún no entendemos. En el pasado, la siguiente generación también lo padeció. El embarazo durante la pandemia de 1918 tuvo ramificaciones físicas y mentales para los niños por nacer. Todavía no entendemos los efectos a largo plazo del virus SARS-CoV-2; avanzamos hacia lo desconocido, pero podemos estar seguros de que habrá efectos a largo plazo.
Más allá del yo
Tal incertidumbre se suma al dolor, el cual puede prolongarse en las personas afectadas durante una pandemia cuando tantos se ven afectados, a menudo con poco apoyo. La culpa, la ira, el abandono y los sentimientos de soledad pueden tomar el control. Las tasas de suicidio también aumentan; cuando las preocupaciones relacionadas con la pandemia se combinan con una situación económica deprimida, cada una agrava el efecto de la otra.
En tiempos como estos, es de vital importancia hablar con la gente, y no solo si es uno quien se encuentra afligido o solo. Acercarse a los demás, ya sea con tarjetas, llamadas o por medios electrónicos, es claramente una cura para la maldición de la soledad. El aislamiento completo sin consuelo conduce a una muerte lenta.
Aun así, el miedo a socializar fuera del propio círculo y la renuencia a abrirse a los demás puede hacer que la gente se eche para atrás, tal como lo hizo durante la pandemia de 1918. Algunos se obsesionaron con la limpieza, aterrorizados por los gérmenes, temerosos de toda interacción con los demás. Otros experimentaron un rebote igualmente peligroso en los años veinte al desestimar la precaución, expresando una desilusión existencial, una actitud de «todos vamos a morir, así que de qué sirve». Ambos extremos fueron egoístas; ninguno mostró interés por los demás.
Cada uno de nosotros está por naturaleza enfocado primero en sí mismo, lo cual nos impulsa a proteger todo aquello en lo que confiamos. Sin embargo, la mayor parte de aquello en lo que confiamos se origina fuera del yo, por lo que ninguno de nosotros puede ser completamente independiente. Mostrar amor hacia los demás, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos es intemporal: fue válido ayer y lo será mañana. Aunque seamos seres individuales, todos formamos parte de la humanidad. Todos vivimos en el mismo planeta y compartimos los recursos de nuestro planeta; estamos juntos en esto.
«Tantos necesitaban ayuda; y ayudar a los demás era lo mejor para todos nosotros».
Quienes se acercan a ayudar a otros a menudo descubren que también se están ayudando a sí mismos. Cuando nos preocupamos por los demás de manera física, social y emocional, no solo nos sentimos mejor con nosotros mismos, sabiendo que hemos hecho todo lo posible para marcar la diferencia; idealmente, si todos compartimos el mismo compromiso con respecto a nuestro deber de cuidar a la humanidad, eventualmente, tal como cuidamos a los demás, nos cuidarán a nosotros. Así, todos ganamos.
Ya sea que estemos en una pandemia o no, nos hacemos un favor a nosotros mismos y a los demás cuando vivimos según este principio: necesitamos cuidarnos activamente unos a otros, apelando a «los mejores ángeles de nuestra naturaleza».