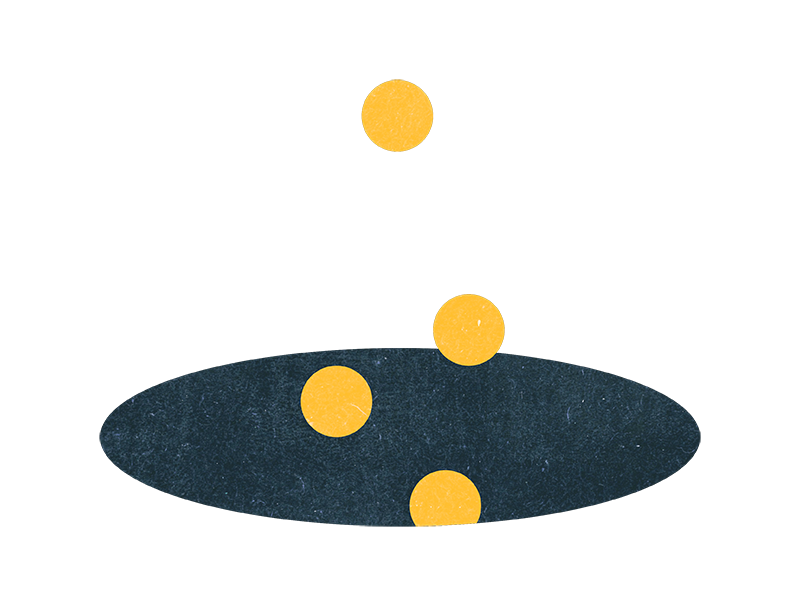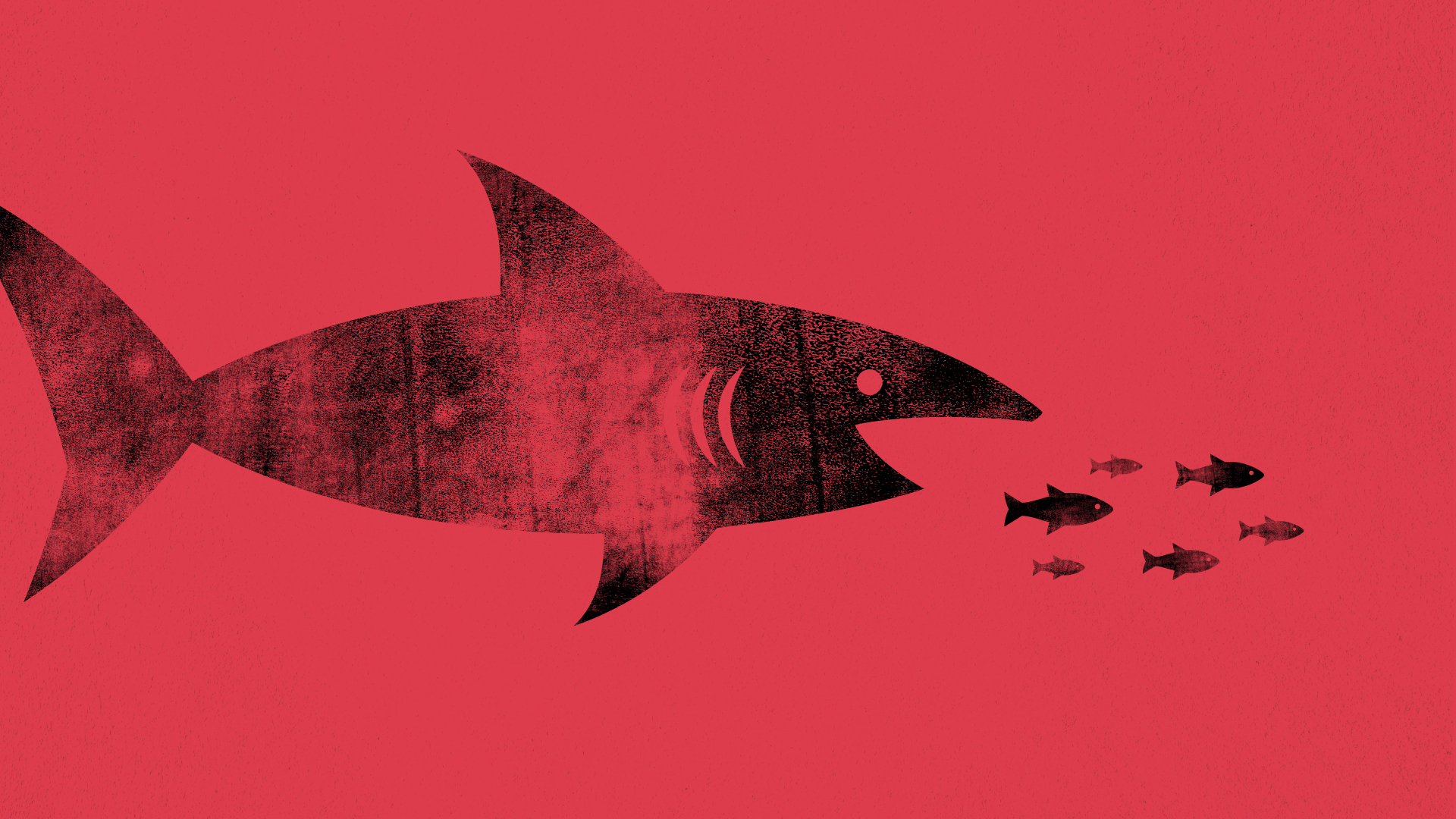El precio de ser pobre
Para ir más allá del juicio moral
La antigua máxima «los pobres siempre estarán con vosotros» no apuntaba a aceptar la existencia de la pobreza, sino a llamar la atención sobre nuestro deber de cuidarnos los unos a los otros.
Charlie Munger, vicepresidente del conglomerado multinacional Berkshire Hathaway y viejo amigo y socio de Warren Buffet, murió en noviembre de 2023 a los 99 años de edad. Según el diario londinense Financial Times, Munger —respetado por su ingenio, filantropía y sabiduría inversora—, había ayudado a convertir Berkshire en «una potencia inversora». Durante la reunión anual de 2021 de la Daily Journal Corporation, Munger restó importancia a la preocupación de que la política fiscal estadounidense pudiera aumentar la desigualdad económica en el país: «La desigualdad es absolutamente una consecuencia inevitable de tener las políticas que hacen a una nación cada vez más rica, y eleven a los pobres. Así que no me importa que haya un poco de desigualdad», afirmó.
En una entrevista de 2019, Munger fue aún más tajante. A una pregunta sobre las preocupaciones políticas en torno a la desigualdad, respondió: «Los que tanto gritan al respecto son idiotas. Desaparecerá por sí sola».
Pero la desigualdad no ha desaparecido.
En su libro The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, Joseph Stiglitz, laureado Premio Nobel de Economía afirma: «El 1% más rico tiene las mejores casas, la mejor educación, los mejores médicos y los mejores estilos de vida, pero hay algo que el dinero no parece haber comprado: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el 99% restante».
Las cifras son asombrosas. En todo el mundo, unos tres mil trescientos multimillonarios poseen riquezas por valor de más de doce billones de dólares, mientras que casi la mitad de la población mundial vive con menos de 6,85 dólares al día. Para unos setecientos millones de ellos, la pobreza extrema significa luchar para sobrevivir con menos de $2.15 al día. El 10% más rico posee más de tres cuartas partes de toda la riqueza mundial. En 1965, según el Economic Policy Institute, los directores ejecutivos «cobraban veintiuna veces más que un trabajador normal». Esta brecha de disparidad no ha hecho más que agrandarse desde entonces: «En 2022, [cobrarán] trescientas cuarenta y cuatro veces más». Dejada a su suerte, la desigualdad no solo no ha desaparecido, sino que ha crecido.
«He aquí un dato estremecedor: Si los diez hombres más ricos del mundo perdieran el 99,999% de su riqueza, seguirían siendo más ricos que el 99% de la población mundial.»
Son estadísticas crudas que van más allá de «un poco de desigualdad». Revelan prácticas estructurales entretejidas en el tejido de nuestra economía, política y cultura. La desigualdad sistémica opera a través de políticas y prácticas que generan resultados diferentes para los distintos grupos.
A pesar de décadas de mejora en la reducción de la pobreza extrema, el progreso se ha ralentizado desde 2014, especialmente tras la pandemia de COVID. Las Naciones Unidas establecieron ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a todas las formas de pobreza y reducir la desigualdad entre los países y dentro de ellos para 2030, pero miles de millones siguen atrapados.
Detrás de estas cifras se esconden profundas diferencias en la experiencia humana y la calidad de vida. Los ricos siguen ganando influencia, oportunidades y control; los pobres se enfrentan a barreras cada vez mayores que se traducen en peor salud, logros educativos limitados y perspectivas económicas mermadas.
El senador estadounidense Bernie Sanders subraya esta realidad en su prólogo al informe de Oxfam 2024 Inequality Inc.: «Los multimillonarios se enriquecen, la clase trabajadora lucha y los pobres viven en la desesperación. Ese es el lamentable estado de la economía mundial». Esta disparidad ha creado un ciclo en el que los que tienen recursos financieros pueden invertir en el futuro de sus familias, pero los que no los tienen luchan por satisfacer las necesidades básicas, ni hablar de construir una riqueza generacional.
¿Por qué hay tanta pobreza? Las Naciones Unidas explican que el problema «tiene muchas dimensiones, pero entre sus causas figuran el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de ciertas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivos».
Los efectos de la desigualdad y la pobreza generalizadas pueden ir más allá de las penurias individuales; pueden impedir el progreso económico general y debilitar las comunidades. Cuando grandes segmentos de la población no pueden participar plenamente en la economía, su potencial desaprovechado resulta una pérdida para todos. El acceso limitado a una educación de calidad, a la atención sanitaria y a las oportunidades económicas impide que las personas desarrollen sus talentos potenciales, lo cual puede debilitar la sociedad en su conjunto.
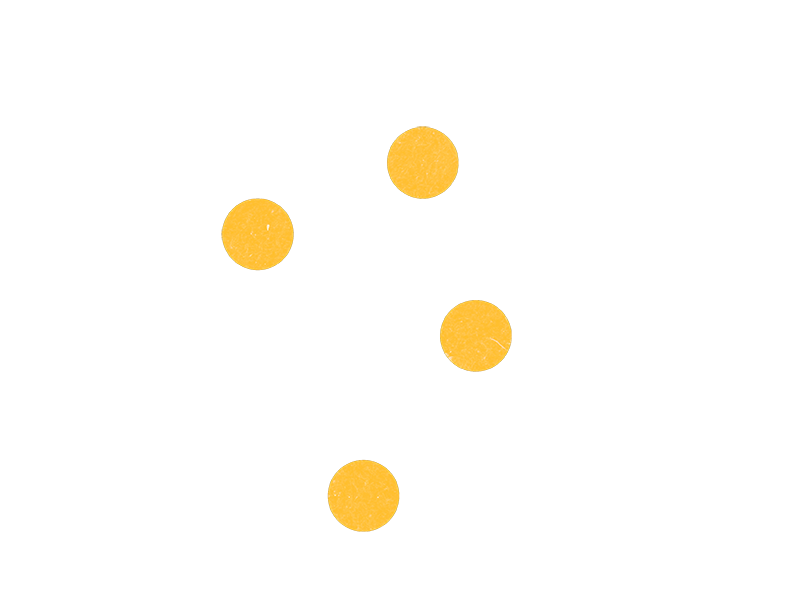
Cuando la pobreza se convirtió en un fracaso moral
¿Qué creencias y actitudes permiten que existan estas desigualdades? A lo largo de la historia, la forma en que una sociedad ve a sus pobres ha influido en cómo los trata. Algunas han considerado la pobreza como un defecto moral; otras, como la fatalidad o el destino; y otras, como el resultado de la injusticia o de problemas sociales endémicos. Ayudar a los pobres es parte integral de algunas culturas; para muchas, se considera una obligación moral y un medio de acercarse a Dios. A los antiguos israelitas se les dijo «Gente pobre en esta tierra, siempre la habrá» (Deuteronomio 15:11, Nueva Versión Internacional). Lo que sigue a esta afirmación sugiere que no debían limitarse a aceptar este hecho; por el contrario, su finalidad era inducirlos a la generosidad personal.
«Gente pobre en esta tierra, siempre la habrá; por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra»
¿Qué creencias y actitudes permiten que existan estas desigualdades? A lo largo de la historia, la forma en que una sociedad ve a sus pobres ha influido en cómo los trata. Algunas han considerado la pobreza como un defecto moral; otras, como la fatalidad o el destino; y otras, como el resultado de la injusticia o de problemas sociales endémicos. Ayudar a los pobres es parte integral de algunas culturas; para muchas, se considera una obligación moral y un medio de acercarse a Dios. A los antiguos israelitas se les dijo «Gente pobre en esta tierra, siempre la habrá» (Deuteronomio 15:11, Nueva Versión Internacional). Lo que sigue a esta afirmación sugiere que no debían limitarse a aceptar este hecho; por el contrario, su finalidad era inducirlos a la generosidad personal.
«Si creemos, aunque sea erróneamente, que los pobres no valoran la educación, eludimos cualquier responsabilidad de corregir las graves desigualdades educativas con las que ellos se enfrentan.»
Los asilos para pobres victorianos son una reliquia, pero su filosofía moral subyacente sigue dando forma a la política social moderna. Los debates actuales sobre los requisitos de trabajo para la asistencia pública, sobre las pruebas de drogas para los beneficiarios de prestaciones y sobre la supuesta «cultura de la pobreza» se hacen eco de esos prejuicios históricos sobre las causas subyacentes de la pobreza. Al persistir estos puntos de vista, ocultan una realidad crucial: Los factores que crean y mantienen la desigualdad económica se han vuelto mucho más sofisticados y difíciles de eludir. Entender la pobreza hoy exige mirar más allá de nuestras suposiciones sobre la responsabilidad personal y examinar con sinceridad los retos a los que se enfrenta la gente en su vida cotidiana.
Atrapados en el sistema
En casi todos los aspectos de la vida, las personas desfavorecidas se enfrentan a obstáculos. El mero hecho de tratar de conseguir una cuenta bancaria, un lugar donde vivir o una cita médica puede significar negociar un laberinto de papeleo y tarifas crecientes. Para las familias que viven al día, la molestia de un aumento de la prima del seguro, una comisión bancaria o la pinchadura de una rueda pueden desencadenar una auténtica crisis en cascada.
En Estados Unidos, en 2023, el gobierno federal y los gobiernos estatales gastaron más de un billón de dólares en programas contra la pobreza. Pero el dinero de estos programas no llega directamente a los necesitados. En realidad, el gobierno depende a menudo de contratistas privados para prestar servicios esenciales. En su libro Poverty for Profit: How Corporations Get Rich Off America's Poor, Anne Kim denomina estas industrias «Poverty Inc». Son una «vasta colección de industrias que viven de los pobres». Según Kim, «la infraestructura de la pobreza es un gran negocio. Y como tal, es un componente importante de las barreras sistémicas con las que se encuentran los estadounidenses de bajos ingresos».
El sector bancario ofrece un ejemplo de este sistema en funcionamiento. En «Banking and Poverty: Why the Poor Turn to Alternative Financial Services (Banca y pobreza: por qué los pobres recurren a servicios financieros alternativos), el personal del Berkeley Economic Review escribe que a los bancos «sencillamente no les resulta rentable» ofrecer servicios a los hogares de rentas medias y bajas. Los bancos combaten esta amenaza a su rentabilidad imponiendo comisiones por cada servicio que ofrecen. Como resultado, muchos hogares de renta baja no pueden permitirse utilizar los bancos tradicionales. Esto les obliga a recurrir a alternativas como los servicios de cobro de cheques, que parecen menos caros pero conllevan sus propios costes elevados. Cuando surgen emergencias (como por ejemplo, cuando se pincha una rueda), los préstamos de día de pago —anticipos sobre la futura nómina— pueden parecer un alivio, pero con tasas anuales de entre el 300% y el 600%, tienen un precio desorbitado si no pueden devolverse casi inmediatamente.
Este patrón se repite en todo el mundo. Una rápida búsqueda en Internet sugiere que los llamados usureros operan no solo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, Canadá, Australia, la Unión Europea y muchas otras naciones ostensiblemente desarrolladas. Los prestamistas depredadores de Camboya, Jordania, México y Sri Lanka, por su parte, han puesto en jaque al sector de las finanzas personales. La débil protección del consumidor significa que los prestatarios están a merced de un acoso agresivo, que obliga a algunos a vender sus casas y tierras. Otros, atrapados en un ciclo de endeudamiento cada vez más profundo, se han quitado la vida ante la desesperanza de su situación.
«Cualquiera que haya luchado alguna vez contra la pobreza sabe lo extremadamente caro que es ser pobre».
Más allá de las prácticas financieras abusivas, la inseguridad de la vivienda es otra dimensión crítica de la pobreza. Encontrar un lugar asequible para vivir es cada vez más difícil en todo el mundo, alimentado por factores como la demanda excesiva, las normativas de zonificación y los altos costes, y la oposición debida al NIMBYismo. La simple codicia también es un factor. En palabras de Liz Zelnick, de Accountable.US, «las grandes corporaciones propietarias han seguido subiendo el alquiler a las familias de a pie sin importarles lo mucho que han crecido sus ganancias».
El aumento de los alquileres obliga a la gente a tomar decisiones difíciles entre pagar la vivienda y cubrir otras necesidades básicas. Aunque el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) ofrece ayudas para el pago de alquileres, su informe sobre el Programa de Ayuda para el Alquiler 2024 admite que el programa carece de fondos suficientes y solo puede llegar a «aproximadamente una de cada cuatro familias que cumplen los requisitos». Incluso cuando se dispone de ayuda, las opciones asequibles pueden conllevar costes ocultos: barrios inseguros, infraestructuras anticuadas y calefacción, electricidad o fontanería inadecuadas. Las Naciones Unidas calculan que, en todo el mundo, más de mil ochocientos millones de personas viven en infraviviendas, y al menos ciento cincuenta millones carecen de ellas.
Para quienes carecen de hogar, los retos aumentan considerablemente. Son más vulnerables a la violencia, los malos tratos y las enfermedades mentales y físicas. La falta de una dirección permanente puede complicar la capacidad de conseguir o conservar un empleo, recibir documentos importantes o acceder a servicios vitales como la atención sanitaria, la asistencia alimentaria y el apoyo a la vivienda. Lo más sorprendente es que entre el cuarenta y el sesenta por ciento de las personas sin hogar en Estados Unidos tienen trabajo, pero su salario no les permite pagar los elevados alquileres de una vivienda cercana a su lugar de trabajo. Los sin techo, según Peter Edelman en Not a Crime to Be Poor: The Criminalization of Poverty in America, son también «siempre objeto de criminalización». Explica que, si bien los prejuicios subyacentes han llevado a menudo a las sociedades a penalizar a los sin techo, «los municipios están promulgando ahora medidas aún más punitivas debido a la escasez de fondos para vivienda, servicios de salud mental, tratamiento del alcoholismo y de la drogadicción, y asistencia básica en efectivo».
La atención sanitaria inadecuada agrava aún más estos problemas. Debido a los altos costes, la falta de seguro y el número limitado de proveedores en las zonas desatendidas, muchos no tienen acceso a las intervenciones médicas que necesitan desesperadamente, y mucho menos a la atención preventiva. Incluso con seguro, las elevadas franquicias y copagos pueden hacer que la atención sea inasequible. Una sola urgencia médica puede acabar con los ahorros de toda una vida o llevar a las familias a la bancarrota. Las enfermedades crónicas, los problemas de salud mental no tratados y las discapacidades agravan las dificultades de quienes viven en la pobreza.
La criminalización de la pobreza añade otra dimensión inquietante a estos retos. Edelman explica cómo el sistema judicial funciona a menudo como un sistema de dos niveles. «Se detiene a personas de bajos ingresos por infracciones menores que solo son molestias para las personas con medios, pero que son desastrosas para los pobres y casi pobres debido a las elevadas multas y tasas que ahora imponemos casi de forma rutinaria. A los pobres se les encarcela a la espera de juicio cuando no pueden pagar la fianza, se les imponen multas excesivas y se les imponen cada vez más gastos y tasas. La falta de pago genera más tiempo en la cárcel, más deudas por los intereses acumulados, multas y tasas adicionales y, en una pena común con consecuencias significativas para quienes viven por debajo o cerca del umbral de pobreza, la suspensión repetida del permiso de conducir. Los pobres pierden su libertad y a menudo pierden sus empleos, con frecuencia se ven excluidos de una serie de prestaciones públicas, [y] pueden perder la custodia de sus hijos».
«Las fantasiosas afirmaciones de que los ricos se han hecho a sí mismos o son más dignos conllevan que los ricos encubran sus dependencias y culpen a la gente normal por necesitar asistencia».
Estos retos golpean con especial dureza a algunos grupos. Las minorías raciales se enfrentan a barreras adicionales, como la discriminación salarial, la segregación en la vivienda y tasas más elevadas de vigilancia policial y encarcelamiento. Las mujeres, sobre todo las madres solteras, lidian con las exigencias del cuidado de otras personas sumado a trabajos mal pagados e inestables. Las comunidades inmigrantes también se enfrentan a obstáculos únicos como las barreras lingüísticas, la precariedad de la situación legal y la explotación laboral. Cuando se entrecruzan múltiples barreras, salir de la pobreza se hace extremadamente difícil.
¿Cuál es el resultado? Un círculo vicioso en el que cada problema empeora los demás. Liberarse no solo requiere un esfuerzo extraordinario por parte de los que luchan, sino también cambios para abordar los sistemas subyacentes que crean y mantienen estas barreras.
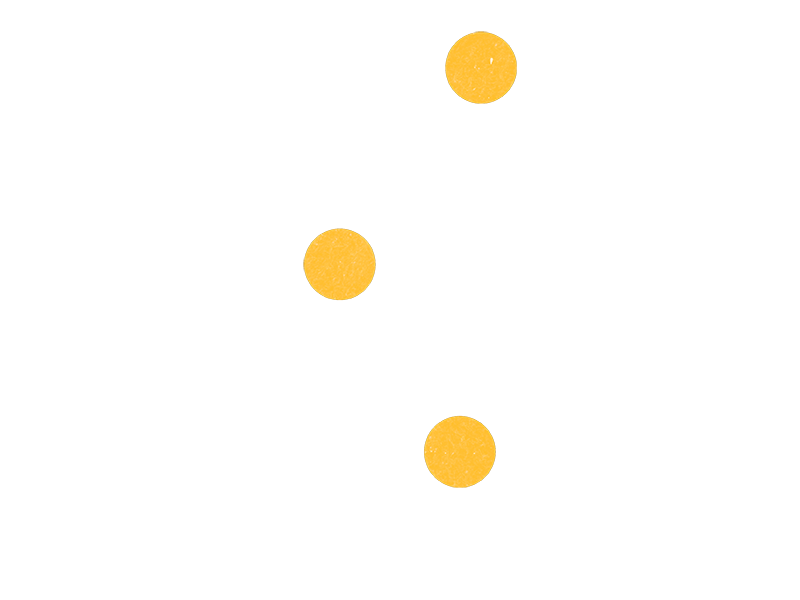
Romper el ciclo: Sistemas y soluciones
A la hora de buscar soluciones para romper el ciclo de la pobreza, un hecho está claro: la desigualdad existe en casi todos los países, independientemente del sistema económico. Las economías de mercado suelen generar una enorme riqueza para unos pocos, mientras que dejan a muchos en la más absoluta pobreza. Los defensores alaban la eficiencia, productividad e innovación de las economías de mercado, pero los críticos señalan que el capitalismo concentra la riqueza en menos manos mientras los pobres pagan los costes.
Las economías socialistas y mixtas tampoco han eliminado la pobreza. Algunas naciones han reducido la pobreza extrema mediante programas sociales, pero los retos persisten. Los países nórdicos, a menudo citados como modelos de socialismo democrático, siguen lidiando con bolsas de pobreza, sobre todo entre los inmigrantes. El espectacular crecimiento económico de China ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero sigue habiendo grandes disparidades entre la población rural y la urbana. Y a pesar de la reducción de la pobreza, la brecha de desigualdad entre estos grupos, de hecho, ha aumentado.
El economista Thomas Piketty afirma: «El sistema económico actual no funciona cuando se trata de resolver el problema clave que tenemos que resolver: el problema del aumento de la desigualdad». Lo que queda claro en los distintos sistemas es que la persistencia de la pobreza es el resultado de opciones políticas y estructuras de poder. Ya sea en economías de mercado, socialistas o mixtas, quienes tienen riqueza e influencia configuran las normas y las instituciones de forma que preserven sus ventajas.
La cuestión no es si un sistema económico concreto causa pobreza, sino si cualquier sistema puede estructurarse para garantizar resultados más equitativos para todos los miembros de la sociedad cuando creencias erróneas sobre la pobreza nos ciegan ante su verdadera naturaleza.
«La pobreza no es solo falta de ingresos. Es falta de educación, alimentos, atención sanitaria, vivienda, inclusión política, elección, seguridad, dignidad».
Cuando juzgamos la situación de las personas antes de comprender sus necesidades, corremos el riesgo de perpetuar los sistemas que se benefician de sus luchas.
Pero si no nos afectan personalmente los efectos de la pobreza, ¿por qué debería importarnos? Las Naciones Unidas ofrecen una respuesta: «Como seres humanos, nuestro bienestar está ligado al de los demás. La creciente desigualdad es perjudicial para el crecimiento económico y socava la cohesión social, aumentando la tensión política y social y, en algunas circunstancias, impulsando la inestabilidad y los conflictos».
Teniendo esto en cuenta, podemos concluir que la antigua máxima «los pobres siempre estarán con vosotros» no implicaba sugerir que debemos resignarnos a la inevitabilidad de la pobreza. Es más bien un recordatorio de nuestra responsabilidad permanente de cuidar unos de otros. Sin embargo, las respuestas actuales a los pobres reflejan a menudo las mismas actitudes prejuiciosas que dieron forma a los asilos victorianos. Todavía tendemos a dividir a las personas en categorías de «merecedores» y «no merecedores», ignorando los complejos sistemas que crean y mantienen la pobreza.
Las soluciones a la desigualdad y la pobreza son posibles, pero requieren un cambio tanto sistémico como personal. Las reformas políticas son esenciales, pero estos cambios no pueden producirse sin un cambio en la forma en que vemos a los pobres.
El antiguo mandamiento de «abrir la mano a tu hermano, al necesitado y al pobre» se refiere a la caridad individual. Por implicación para nuestros días —si queremos mejorar el dilema de los pobres—, seguramente sugiere una transformación fundamental en cómo estructuramos nuestras comunidades y economías, con la equidad como objetivo. La medida del éxito de una sociedad debería incluir la forma en que trata a sus miembros más vulnerables.
En definitiva, abordar la pobreza exige que vayamos más allá de los juicios morales simplistas. Exige que veamos a los pobres no como problemas que hay que resolver, objetos morales que hay que juzgar u oportunidades de beneficio, sino como seres humanos cuya dignidad y potencial nos importan a todos.